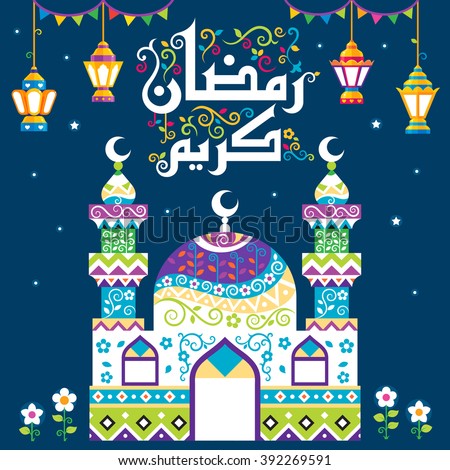La pedagogía que auspiciaba el educador francés es una pedagogía del trabajo. En la escuela los alumnos deben hacer, elaborar, transformar y comprobar los resultados de su actividad. Esta propuesta está basada en el efecto motivador del esfuerzo y el trabajo que finalmente resulta eficaz. El trabajo se transforma en juego y el juego en trabajo, siguiendo la ortodoxia de la pedagogía marxista. Pero no se trata de cualquier trabajo, sino de una actividad desalienante fundamenta en la cooperación.
Célestin Freinet nació el 15 de octubre de 1896 en Gars, en la región de la Provenza en el departamento francés de los Alpes Marítimos. A los diecisiete años, en 1913 inicia sus estudios de magisterio en la Escuela Normal de Niza que culmina en 1915, cuando culmina su segundo curso. A partir de 1920 empezó a ejercer como maestro cuando se le adjudicó una plaza en el colegio de Bar Sur Loup en la Costa Azul. Fue en esta escuela, entre 1920 y 1925, donde ideó y diseñó su peculiar método de enseñanza, la imprenta escolar, que con el tiempo se convertiría en el mascaron de proa de uno de los movimientos educativos renovadores más potentes de la educación contemporánea.
La utilización de la imprenta en la escuela, pero el gran mérito de Freinet y su importante innovación no fue el mero uso de la imprenta como apoyo sino el convertir la imprenta en el centro del sistema escolar. En esta determinación influyó el ambiente pedagógico de la época especialmente el movimiento internacional de la Escuela Nueva, pero también sus propias dificultades físicas producidas por las heridas en la guerra que no le permitían dar una clase tradicional en la que fuera necesario hablar bastante y forzar ka voz en un aula de alrededor de cincuenta niños.
La revisión de las técnicas de enseñanza tradicional: el escolar no podía seguir paralizado en su asiento, debía participar activamente en la vida escolar cotidiana siguiendo sus intereses y necesidades. Además, la educación debe tener un sentido vital y social bien definido, hay que educar para la vida en sociedad, no al margen de la vida y de la sociedad como parece que pretendía hacerlo la escuela tradicional. Todo este movimiento caracterizado por los conceptos de “activo” “vital” y “nuevo”. Por eso, el movimiento renovador reconoce antecedentes históricos ilustres que incluyen a Rabelais, Montaigne, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, por no remontarnos más allá de la época moderna.
Su preocupación por los problemas políticos y sociales que le llevan a ingresar en su juventud en el Partido Comunista francés. Esta definición ideológica será otro de los pilares de la pedagogía de Freinet que impregnará toda la praxis de su movimiento renovador. Cuando un maestro pasaba a formar parte de la Escuela Nueva estaba aceptando su complicidad con la necesidad manifestada por el movimiento de cambiar la sociedad capitalista de crear una sociedad más justa a través de la educación y ponerla al servicio de las clases populares.
El término más utilizado para referirse al sistema escolara propugnado por Freinet, fue la creación en 1926 de la Cooperativa de la Escuela Laica, cuyos estatutos se aprobarían en 1927, el mismo año se organizó el primer encuentro de maestros en Tours, que al año siguiente se celebraría en París, cada vez contando con más adeptos.
Freinet es destinado en 1928 a la escuela de Saint Paul de Vence, donde seguirá desarrollando y aplicando su método. A partir del curso 1932-33 cuando fue acusado de hacer proselitismo político en la escuela. A la primera sanción encubierta de baja temporal que se extenderá por dos años le sucederá su expulsión del cuerpo de maestros del Estado, en 1935, después de resolverse el expediente disciplinario que se le había abierto con anterioridad. Ante tal situación, junto con su mujer Elise, decide abrir una escuela privada que empieza su primer año con sólo 15 alumnos, llegando a tener un máximo de 80, hasta que poco después de iniciada la segunda Guerra Mundial, fue perseguido y encarcelado, viéndose obligado a cerrar su escuela entre 1941 y 1947.
El final de la II Guerra Mundial significó el reconocimiento público de la teoría y práctica freinetista, durante unos años los congresos se celebraban con carácter anual y de forma masiva, la cooperativa, de alrededor de 5000 socios, se convirtió en un importante negocio, teniendo en cuenta que producía los materiales para aplicar su método con exclusividad que se distribuiría a más de 35.000 maestros. Todo parecía augurar un largo éxito a la Cooperativa de la Escuela Laica pero dos hechos inesperados vinieron la marcha ascendente y triunfal del movimiento pedagógico: su expulsión del Partido Comunista francés en 1953 y la fragmentación del movimiento de maestros en 1961. La expulsión del partido significó una indudable pérdida de apoyo político y una descalificación que de seguro llevó consigo el abandono de muchos seguidores. La división del movimiento del cuerpo de maestros fue incluso un hecho de mayor trascendencia porque por vez primera se ponía en cuestión de forma abierta y frontal la organización de la Cooperativa de la Escuela Laica y se planteaban alternativas pretendidamente más actualizadas y modernos a la aplicación del método Freinet en la práctica escolar.
La entrada del sistema Freinet en España se produjo gracias al conocimiento del mismo había adquirido Jesús Sanz Poch, profesor de Lengua y Literatura Española de la Escuela Normal de Lérida, que estuvo becado por la Junta para la Ampliación de Estudios en Francia, Bélgica y Suiza, entre 1927 y 1929. Herminio Almendros se puso en contacto con Freinet interesándose por su sistema de enseñanza. La aplicación concreta en torno a 1929 o 1930 sería realizada por los maestros José de Tapia y Patricio Redondo con el apoyo de Almendros. Pero el auténtico impulsor del movimiento, primero en España y después en Iberoamérica, sería sin lugar a dudas Herminio Almendros. Al poco tiempo se creaba también la Cooperativa de la Imprenta en la Escuela, y Almendros, en 1933, se trasladaba a Barcelona. En 1935, Freinet es invitado a dictar dos cursos en la Escola d’Estiu celebrada en ese verano en Barcelona y allí le puede conocer personalmente Herminio Almendros.
Almendros era inspector jefe de primera enseñanza en Barcelona durante la guerra, donde promociona una escuela para niños huérfanos en la que se aplicaba el método Freinet. Cuando la República es derrotada se ve obligado a salir al exilio y pasa una primera etapa en Vence. Finalmente Almendros se acaba dirigiendo a Cuba donde pasaría la última etapa de su vida dedicada a la pedagogía y a la difusión del sistema Freinet.
En España, habría que esperar casi treinta años para que de manera paulatina de nuevo se introdujera el citado sistema Freinet.
Postula una pedagogía unitaria y dinámica, en la que liga al niño con la vida, con su medio social, con los problemas que le atañe a él y a su entorno. Pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio, con sus problemas y realidades.
Sus dos trabajos escritos en el campo de concentración en el que fue recluido durante la segunda Guerra Mundial, La psicología sensitiva y la educación y La educación por el trabajo, están llenos de optimismo y de confianza en la naturaleza y en la vida.
Toda la acción educativa debe someterse a lo que Freinet denomina “invariantes pedagógicas”, entre las que destacamos las siguientes:
El niño es de la misma naturaleza que el adulto; la diferencia es de grado, no de naturaleza.
Ser mayor no significa forzosamente estar por encima de los demás.
El trabajo debe ser siempre motivado.
No es el juego lo natural del niño, sino el trabajo.
El maestro debe hablar lo menos posible.
Al niño no le gusta el trabajo en rebaño. Le gusta el trabajo individual o el trabajo en equipo en el seno de una comunidad cooperativa.
La vida nueva de la escuela supone la cooperación escolar, es decir, la gestión de la vida y el trabajo escolar por los usuarios, incluyendo el maestro.
La democracia del mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no puede formar ciudadanos demócratas.
Solamente se puede educarse dentro de la dignidad. Respetar a los niños, debiendo estos respetar a sus maestros, es una de las primeras condiciones de la renovación de la escuela.
Pero, ¿Qué entiende Freinet por trabajo?: “Llamo exclusivamente trabajo a esa actividad que se siente tan íntimamente ligada al ser que se vuelve una especie de función natural del individuo y procura, por lo tanto, y procura una satisfacción que es por sí misma una razón de ser” “La educación por el trabajo es más que una vulgar educación por el trabajo manual, más que un aprendizaje prematuro; es asentada sobre la tradición, pero impregnada prudentemente por la ciencia y la mecánica contemporánea, el punto de partida de una cultura cuyo centro será el trabajo. (…) Esta idea de la educación por el trabajo no significa tampoco que, en la escuela nueva que creo necesaria para la sociedad actual, nos encontraremos con trabajar en el jardín, cuidar animales y plantas, clavar, y hacer trabajos de albañilería y herrería. Esta es la concepción desdeñosa del trabajo que deja a unos la carga árida del esfuerzo muscular y la habilidad manual, como a una máquina a la cual se le pide solamente que asegure, con un mínimo de cuidados, los gestos socialmente indispensables, a fin de reservar a otros las labores nobles en las que sigue preponderando el pensamiento”.
La educación por el trabajo así entendida es para Freinet una de las piedras angulares de su concepción pedagógica. Pero ha de tratarse de un trabajo-juego, que este a la altura de las necesidades e intereses del niño; si el trabajo juego no puede realizarse debe ser sustituido por el juego-trabajo, que una reminiscencia del trabajo cuyas características encierra. El trabajo se organiza cooperativamente y hace surgir la fraternidad en el grupo de alumnos. Aparece aquí otra idea fundamental en la pedagogía de Freinet, la cooperativa escolar que es “una pequeña sociedad de alumnos organizada por ellos mismos, con la ayuda de los maestros, de cara a actividades comunes”.
Podemos señalas diversas técnicas utilizadas por Freinet como por ejemplo: La imprenta escolar, el periódico escolar, el fichero escolar, el diccionario cooperativo o la biblioteca de trabajo.
Para poner en práctica la pedagogía de Freinet es preciso replantear totalmente el papel del maestro en la escuela tradicional, debe cambiar el papel de de predicador o censor por el auxiliar o colaborador del niño para que pueda sortear los obstáculos que se le vayan presentando y crear el ambiente que haga posible el proceso de aprendizaje. En palabras de Freinet, el nuevo papel del maestro consistirá en:
Perfeccionar sin cesar, individual y cooperativamente, en colaboración con sus alumnos, la organización material y la vida comunitaria de su escuela.
Permitir a cada uno que se entregue al trabajo-juego que responda al máximo a sus necesidades y tendencias vitales.
Dirigir ocasionalmente, con eficacia, sin roña ni gruñidos inútiles, a los pequeños trabajadores en dificultades.
Asegurar en definitiva, dentro de la escuela el reinado soberano y armonioso del trabajo.
Es decir, en el pensamiento de Freinet el maestro tendrá un papel esencialmente antiautoritario; su esfuerzo debe estar concentrado en colaborar con los alumnos en la búsqueda de conocimiento a través de la actividad facilitándole la conciencia de su esfuerzo y la importancia de ser actor de su propio aprendizaje en el seno de la acción colectiva. El maestro dejará entonces de ser un vigilante severo para ser promovido a la dignidad de su nuevo papel de colaborador de los educandos.
La ruptura del movimiento Freinet
El movimiento Freinet sufrió una escisión en 1961. Resulta sorprendente que una circunstancia tal apenas se refleje en la biografía existente y, en cualquier caso, sin darle mayor importancia. Hasta la citada fecha, el movimiento Freinet había pasado por muchas dificultades, quizás la más importante fue la expulsión de Freinet del Partido Comunista, pero la cohesión del grupo se había mantenido en lo sustancial en torno a la figura del líder carismático. A pesar de tratarse de un movimiento bastante amplio y pluralista la estructura orgánica no discutía el control, especialmente económico, que la familia Freinet mantenía, teniendo en cuenta que las escuelas relacionadas con el movimiento debían comprar y aplicar los materiales didácticos en la Cooperativa de la Escuela Laica.
La ruptura se produciría en 1961 caracterizada por la desavenencia, entre Fonvielle y el propio Freinet. Célestin Freinet tenía mucho interés por entonces en darle una dimensión claramente internacional al movimiento para lo que pensó que el apoyo de una organización como la UNESCO podía ser fundamental. Freinet aprovechó la presencia de un alto funcionario de la cita organización internacional, M. Legrand, en el XIII Congreso de la Escuela Moderna, celebrado en Nantes en 1957, para sondear la posibilidad de recibir apoyo económico pero se encontró con que Legrand le hacía una propuesta que rápidamente le interesó: crear una escuela multicultural y plurilingüística con el método Freinet para los hijos de los funcionarios de la UNESCO en París. Pero, el funcionario Legrand no parecía tener el mismo entusiasmo que Freinet y ante su falta de concreción Freinet pidió en 1958 al grupo de París que retomara las negociaciones y llegara a algún acuerdo dentro de los principios del movimiento. Este sería el comienzo de una serie de malentendidos que llevaría, finalmente, a la escisión del movimiento.
El grupo de París con Fonvielle a la cabeza actuó con total autonomía frente a la dirección del movimiento, sin consultarle en ningún momento, a pesar de que Freinet les comunicó en 1959 que las relaciones estaban clausuradas, después, de haber recibido una carta de Fonvielle justificando a Legrand y aceptando porque habían aceptado la invitación de hacer un informe del diseño de la escuela que la UNESCO necesitaba. La escuela finalmente nunca se llegó a crear dándole los hechos así la razón a Freinet.
La otra línea de divergencia entre Freinet y Fonvielle se empezó a plantear en los congresos del movimiento. En el Congreso de Nancy, celebrado en 1950, Fonvielle fue nombrado responsable de la Comisión de Cine que estaba prácticamente paralizada y aprovecha para denunciar el estado maltrecho en el que se encontraba la citada comisión. En el Congreso de Montpellier de 1951, Fonvielle, como presidente de la Comisión, analiza críticamente los métodos de trabajo del Congreso y la dependencia económica del movimiento a la familia Freinet. Para Fonvielle empezaba a estar claro que para Freinet era más importante la economía que la pedagogía. El congreso de 1958, celebrado en París, a propuesta del grupo freinetista de la capital, iba a significar ahondar en las diferencias de nuevo por razones económicas.
Otro aspecto esencial de la ruptura sería la revista que el grupo de París empezó a publicar L’Educateur de I’lle de France. Para Freinet la única revista del movimiento era la que publicaba la dirección L’Educateur. A pesar de las advertencias de Freinet se siguió publicando la revista y distribuyendo ampliamente, incluso a educadores que no eran miembros del movimiento. En el congreso de Saint Etienne, de 1961, Freinet intentará por todos los medios que se suprima la revista, que podría ser sustituía por un boletín interno, pero como no consigue que se acate su decisión lleva el tema a un comité de conflicto, que se reúne el 25 de marzo de 1961, pero que tampoco obtiene renuncia del grupo de París a publicar la revista. De está manera se consolida la ruptura que se llevará a cabo de manera formal en las siguientes semanas de París.
Entretanto, quedaba claro que las críticas de los disidentes habían hecho mella en el movimiento, especialmente el planteamiento mercantilista de la familia Freinet y una cierta esclerosis de sus criterios y principios didácticos y educativos.